RÉQUIEM POR LA MÁQUINA DE
ESCRIBIR
Félix J. Palma
Ayer volví a ver Mísery, algo que hago cada cierto
tiempo porque es una de mis películas favoritas. Y nuevamente volví
a irme a la cama pidiéndole a Dios no encontrarme nunca en la misma
situación que Paul Sheldon, su protagonista. No me refiero a tener
que escribir una novela bajo la supervisión de una enfermera
trastornada aficionada a troncharte los tobillos con un mazo, sino
a tener que escribir una novela en una máquina de escribir.

Hoy en día estamos tan acostumbrados a los ordenadores que nos
cuesta recordar que hubo un tiempo en el que no existían. Hasta los
catálogos de Ikea colocan uno falso en sus modernos escritorios,
como si fuera un elemento imprescindible para la armonía de sus
hogares de laboratorio. Pero existió una época donde las mesas de
los catálogos mostraban una extensión baldía, apenas salpicada por
un cartapacio, un bote con bolis y una lamparita, y en aquella
época remota e inhumana los escritores confeccionaban sus obras
aporreando las teclas de una máquina de escribir. Reconozco que
escribir novelones como "El mapa del tiempo" o "El mapa del cielo",
que exigen tantas revisiones, tantos trasvases de escenas de un
lugar a otro y tantas rectificaciones de datos, me habría resultado
una labor ímproba de no poder recurrir al "cortar y pegar" y demás
trucos del Word. Solo pensar en haber tenido que escribirlas en una
máquina de escribir me llena de pavor. Casi preferiría que Kathy
Bates me machacara los tobillos con su mazo, la verdad.
Pero hubo un tiempo en que yo también aporreé las teclas de una
de esas máquinas. Mis primeros relatos los escribí en una enorme
que había en mi casa, un trasto pesadísimo de color gris paloma que
dormitaba en algún armario, cubierto con una funda, como si se
tratara de un lamborllini. Aunque únicamente la usaba para
mecanografiar el relato una vez escrito a mano. Escribirlo
directamente en ella se me antojaba una empresa poco menos que
suicida. Aún conservo algunos de los manuscritos de aquellos
relatos primerizos, seis o siete folios grapados, abarrotados de
una letra un tanto ilegible, llenos de inmisericordes tachaduras,
flechas retorcidas y culebreantes anotaciones a los márgenes.
Mecanografiar aquello debía de ser algo parecido a desencriptar un
mensaje secreto, pero era el único modo de escribir que conocíamos,
ya que el ordenador ni siquiera era todavía una presencia insinuada
en el horizonte. No lo recuerdo con exactitud, pero supongo que
incluso aceptaba con naturalidad que si alguna vez me decidía a
escribir una novela, tendría que hacerlo en aquel trasto. Por
suerte, por aquel entonces yo no era tan ambicioso. Debió de ser
más o menos en esa 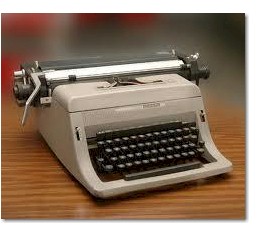 época cuando coincidí en un autobús
con un tipo que había escrito una novela erótica para presentarla
al premio hoy extinto La sonrisa vertical. No recuerdo dónde se
dirigía aquel autobús, ni el nombre del sujeto, pero nunca olvidaré
el aspecto del manuscrito que me enseñó. Mientras me desmenuzaba la
trama, yo miraba con ojos espantados aquel engendro que había
exhumado de su maletín, un manojo de folios torpemente cosidos en
los que el "cortar y pegar" de hoy era exactamente eso: los
párrafos dados por buenos habían sido recortados y pegados en otras
páginas para evitar nuevos mecanografiados, dando como resultado un
tocho lleno de crujientes remiendos que daba pena leer, y que
desanimaba a cualquiera a emprender la escritura de una novela.
Hace unos meses oí que el manuscrito de "Cien años de soledad" era
algo parecido. Nuestro querido Gabo incluso había añadido párrafos
escritos en esparadrapo. Bueno, qué otra cosa podían hacer aquellos
escritores preordenador.
época cuando coincidí en un autobús
con un tipo que había escrito una novela erótica para presentarla
al premio hoy extinto La sonrisa vertical. No recuerdo dónde se
dirigía aquel autobús, ni el nombre del sujeto, pero nunca olvidaré
el aspecto del manuscrito que me enseñó. Mientras me desmenuzaba la
trama, yo miraba con ojos espantados aquel engendro que había
exhumado de su maletín, un manojo de folios torpemente cosidos en
los que el "cortar y pegar" de hoy era exactamente eso: los
párrafos dados por buenos habían sido recortados y pegados en otras
páginas para evitar nuevos mecanografiados, dando como resultado un
tocho lleno de crujientes remiendos que daba pena leer, y que
desanimaba a cualquiera a emprender la escritura de una novela.
Hace unos meses oí que el manuscrito de "Cien años de soledad" era
algo parecido. Nuestro querido Gabo incluso había añadido párrafos
escritos en esparadrapo. Bueno, qué otra cosa podían hacer aquellos
escritores preordenador.
Tras la máquina de escribir, mi padre nos compró a mí hermano y
a mí, que empezábamos a mostrar inquietudes literarias, un extraño
cacharro que era una máquina eléctrica pero con memoria, una
memoria de pez, pues solo daba para ocho páginas. Es decir, podías
escribir un relato y verlo a través de una pantallita estrecha y
diminuta, corregir lo que quisieras e imprimirlo solo cuando
estuviera terminado, introduciendo los folios como en un teletipo.
Aquel trasto era mucho más cómodo que su antecesor, pero tenía una
desventaja: no podías escribir relatos de más de ocho páginas.
Unos años después, los ordenadores empezaron la tímida invasión
de nuestros hogares. El primero en llegar a mi casa fue una de
aquellas antiguallas sin sistema operativo, que en vez de la
imitación de papel que ofrece el Word, ponía ante tus ojos una
aterradora pantalla negra, como un firmamento sin estrellas, donde
las letras iban apareciendo con un ligero brillo dorado, como
escupidas por Campanilla. Fui incapaz de escribir nada coherente
allí, intimidado como estaba ante aquel alarde tecnológico que mis
dedos no creían merecer. Un par de años después, tuvimos el primer
ordenador con Windows, y en él fue donde escribí muchos de los
cuentos que con los años reuniría en "El vigilante de la
salamandra". Pero durante bastante tiempo algo me impedía
escribirlos directamente en el ordenador. Seguía haciéndolo en
papel, y utilizaba el ordenador para mecanografiar la versión
definitiva, como una máquina de escribir sofisticada. Supongo que
el transito de la máquina de escribir al ordenador no podía
realizarse de un modo natural. Al principio, cualquier frase que
escribía directamente en la pantalla me parecía buena per se,
simplemente por lo bien que quedaban aquellas letras de molde sobre
el blanco del ficticio papel, y yo estaba acostumbrado a cincelar
cada frase hasta que musicalmente sonaran bien. Gracias a Dios fue
una sensación que logré vencer con el tiempo, y desde entonces todo
lo tecleo directamente en el ordenador, tanto es así que mi letra
se ha deformado hasta convertirse en un puro garabato por falta de
uso. Sé que hay escritores que aún escriben a mano, surcando sus
blancos cuadernos con pluma, pero yo hace tiempo que cambié lo
romántico por lo práctico.

Si mi vida tuviera la coherencia de una película americana,
algún día, ordenando el desván, volvería a encontrarme con aquella
vieja máquina de escribir. Pero mi vida es tan deslavazada y
contradictoria como cualquier existencia real, y no tengo la menor
idea de dónde estará aquel cacharro, de cuál habrá sido el destino
de aquella máquina con cuyas teclas, sin ninguna ceremonia, compuse
la primera palabra de las muchas que teclearía a lo largo de mi
vida.
Félix J.
Palma
anikaentrelibros no se hace
responsable del uso de imágenes de los blogueros a partir del
momento en que informa que sólo deben utilizarse aquellas libres de
copyright, con permiso o propias del autor