Una de las preguntas que más suelen hacernos a los escritores
es: ¿por qué escribimos? Como si la razón se hallara en alguna
escena sumamente reveladora de nuestra infancia o adolescencia, en
algún suceso que nos marcó de tal modo que no nos dejó otro camino
para realizarnos que el de la escritura. A veces, creo que los
periodistas nos lo preguntan buscando un titular, invitándonos
amablemente a que les contemos algún acontecimiento peliculero,
algo moderadamente traumático que justifique lo que somos. Un
suceso, en fin, que lo explique todo. Pero sospecho que no hay nada
de eso. Los escritores no decidimos convertirnos en escritores de
la noche a la mañana. No creo que lo hagamos espoleados por un
hecho concreto, por un acontecimiento delimitado en el tiempo y que
no hemos podido olvidar. Creo que más bien decidimos hacerlo sin
darnos cuenta, por nacer con una cierta disposición a la
introspección o al recogimiento que luego nuestras circunstancias
vitales terminan puliendo. Es decir, nos hacemos escritores debido
a un rosario de sucesos e impresiones desperdigadas por nuestra
adolescencia, del que resulta muy difícil escoger una sola
cuenta.
Sin embargo, hay escritores que tienen muy claro qué suceso les
convirtió en escritores, sobre qué momento crucial de su juventud
se sustenta su vocación, y otros que probablemente se lo hayan
inventando para satisfacer a periodistas y lectores. Sea como
fuere, hay motivos verdaderamente novelescos. Una amiga me contó
una vez que ella escribía gracias a los caracoles. No se trataba de
que los simpáticos moluscos le trasmitieran telepáticamente lo que
tenía que escribir, o que se lo dictaran con sus vocecillas de
cuento. Se debía a que una vez, siendo niña, su abuela la había
llevado a recoger caracoles después de una tormenta. Tras la
recolección, dejaron la bolsa de plástico en la mesa de la cocina y
se fueron a hacer alguna otra cosa, pero cuando regresaron a la
habitación descubrieron que los caracoles habían huido de su
prisión de plástico en una fuga quieta. Y estaban por todas partes:
por las paredes, por el suelo, por las puertas de los muebles, como
incrustaciones de colores, una especie de pedrería fantástica que
alguien había engastado en la realidad. Fue querer describir esa
estampa tan onírica como atractiva lo que la convirtió en
escritora.

Cuando me lo contó, no pude más que sentir envidia de que
alguien pudiera concretar su destino de escritor con una imagen tan
exacta. Yo, en cambio, no disponía de ninguna escena semejante con
la que contentar a los periodistas. Mi abuela siempre había echado
los caracoles a la olla enseguida, sin darle la oportunidad de
diseñar sus bellas constelaciones sobre los azulejos de la cocina.
Así que cuando me preguntaban por qué había decidido convertirme en
escritor, yo solo podía ofrecer respuestas tan generales como
sosas: que si la escritura era el único modo que tenía a mi alcance
de contar una historia, que si nada me gustaba más que emocionar a
otros con algo inventado por mí, y bla, bla, bla…
Pero hace unos días, encallado de nuevo en la pregunta de
marras, decidí dejarme de vaguedades y contestar con algo concreto,
con la imagen peliculera que el periodista me estaba implícitamente
demandando. Así que hice memoria, me obligué a bucear en mi pasado
para intentar encontrar la primera pista de que iba a convertirme
en escritor de las muchas que debía de haber diseminadas por mi
infancia. Y tropecé con un recuerdo que bien podía servirme.
Yo tendría once o doce años. Por aquel entonces, mi padre
realizaba un viaje anual a la capital por cuestiones de trabajo, y
allí pasaba tres o cuatro días, tras los que volvía cargado de
regalos. Siempre eran juguetes, pero una vez trajo algo que no se
podía tocar: una historia. Había entrado en un cine y había visto
una de esas película de estreno que por aquellos años no llegaban a
nuestras salas de provincia, invadidas por los mamporros de Bruce
Lee y las correrías libidinosas de Jaimito, hasta mucho tiempo
después. Y le había entusiasmado tanto que no pudo resistirse a
contárnosla con minuciosidad y emoción, como un trovador de los de
antes. Era la historia de una nave de carga que, siguiendo una
señal de auxilio, aterrizaba en un planeta donde descubría unos
misteriosos huevos. Mientras la tripulación los estudiaba, uno de
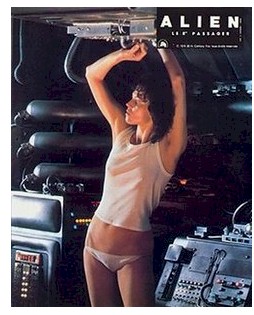 ellos liberaba
una extraña criatura que se adhería como una macabra ventosa al
casco de uno de los oficiales, para algunas escenas después
provocarle la muerte surgiendo de su estómago en una estremecedora
erupción de sangre y tripas. Y mientras mi padre contaba la cacería
que tenía lugar a continuación por las tenebrosas entrañas del
carguero, mi imaginación iba traduciéndolo todo en imágenes,
incluido aquel bicho cuya sangre era ácido. Unos años después,
gracias a la irrupción del video doméstico, pude ver al fin aquella
película, pero pese a las fascinantes imágenes de Ridley Scott y
los inquietantes diseños de H. R. Giger, siempre preferiré las
escenas que transcurrieron en mi mente, exceptuando, claro, aquella
en la que la suboficial Ripley se quedaba en ropa interior para
ponerse el traje espacial, convirtiéndose de paso en uno de los
mitos eróticos de los ochenta.
ellos liberaba
una extraña criatura que se adhería como una macabra ventosa al
casco de uno de los oficiales, para algunas escenas después
provocarle la muerte surgiendo de su estómago en una estremecedora
erupción de sangre y tripas. Y mientras mi padre contaba la cacería
que tenía lugar a continuación por las tenebrosas entrañas del
carguero, mi imaginación iba traduciéndolo todo en imágenes,
incluido aquel bicho cuya sangre era ácido. Unos años después,
gracias a la irrupción del video doméstico, pude ver al fin aquella
película, pero pese a las fascinantes imágenes de Ridley Scott y
los inquietantes diseños de H. R. Giger, siempre preferiré las
escenas que transcurrieron en mi mente, exceptuando, claro, aquella
en la que la suboficial Ripley se quedaba en ropa interior para
ponerse el traje espacial, convirtiéndose de paso en uno de los
mitos eróticos de los ochenta.
No sé si existirá en mi pasado un momento anterior a aquel que
explique mejor lo que he acabado siendo, pero de momento no
recuerdo ninguno más viejo. Así que no resultaría descabellado
afirmar que me convertí en escritor aquel día en el que, metido en
la cama, me pasé toda la noche tratando de inventar una historia
tan emocionante como la que acababa de escuchar de labios de mi
padre. Era como si la literatura se hubiera adherido a mi cara y
navegara ya por mi interior, esperando el momento de irrumpir a
través de mi pecho convertida en vocación.
Félix J.
Palma
anikaentrelibros no se hace
responsable del uso de imágenes de los blogueros a partir del
momento en que informa que sólo deben utilizarse aquellas libres de
copyright, con permiso o propias del autor