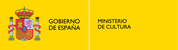Manuel Talens (Los inocentes de París. Gilbert Cesbron)
Comparte con nosotros su Libro-Recuerdo
Manuel Talens
(Escritor, traductor y articulista)
Los inocentes de París Gilbert Cesbron
Despacio, despacio
Solía decir mi abuela Carmen -una anciana hermosa a la que en su juventud alpujarreña habían llamado la Reina- que la mejor manera de crecer era dejarse arrastrar por la imaginación, y con tal fin nos ayudaba a mi hermano y a mí contándonos historias en torno a la mesa camilla. Eran los años en que la televisión aún no había llegado a España y, por las noches, escuchábamos en la radio al cómico argentino Pepe Iglesias el Zorro. Nuestra casa se encontraba a las afueras de Granada, tan al límite que cien metros más lejos ya era el campo andaluz. En el recibidor, a la derecha, había una estancia pequeña, pomposamente llamada «el gabinete», con sillas tapizadas de terciopelo escarlata y un mueble de estilo impreciso en cuyos anaqueles relucían tesoros de todos los colores: eran libros. Una vez que fui capaz de leer con soltura, empecé a pasar lo más claro de mis vigilias enfrascado en aquellos mundos extraños y comprobé la verdad de las razones de mi abuela, puesto que, efectivamente, seguía creciendo sin cesar, según mostraban las señales que inmortalizaban cada seis meses mis sucesivos estirones en el marco de la puerta de la cocina.
No sé cuál sería el primer libro al que logré hincarle el diente por completo, pero hay uno que me dejó una profunda impresión: tenía tapas verdes, letras doradas en el lomo y un título sugestivo: Los inocentes de París, de Gilbert Cesbron. En él compartí las cuitas de una banda de gamins de origen modesto -Cipriano, Milord, Vévu y El Pequeño- que se enfrentaban a un grupo de niños ricos del parque Monceau. Recorrí con ellos la calle Trois-Novembre y la avenida Ville de Bois, acaricié a su gato, llamado Monsieur Popoff, y franqueé el Sena con el corazón encogido en dirección al Hospital Claude Bernard, donde uno de aquellos amigos míos, casi tan palpables como los de la realidad, moría en la última página y, sin darme cuenta, la novela provocó en mí ese amor infinito por Francia que nunca me ha abandonado.
Un buen cofre de tesoros por fuerza ha de guardar joyas de diferente pelaje. El mueble del gabinete era heterogéneo como la cueva de Alí Babá. Allí estaba la colección de El Coyote, de José Mallorquí (La marca de El Cobra fue la novelita que más me agradó), Dombey e hijo de Dickens, Recuerdos de la casa de los muertos de Dostoyevski, La busca de Baroja, Nuestra Señora de París de Hugo, catorce aventuras de Tarzán de los monos, Werther, El Lazarillo de Tormes, Flor de leyendas de Alejandro Rodríguez «Casona», Espronceda, Bécquer, Quevedo y bastantes cosas más.
Yo seguía leyendo. Perdí a mi abuela, pero ya no hubo manera de parar. Fue poco después cuando descubrí el Quijote, y en Cide Hamete Benengeli creí entrever la fuente donde algún día, si lograba trabajar con tesón, en secreto, podría beber.
La vida, no obstante, le hace a uno dar pasos inesperados: terminé por emprender un camino que poco o nada tiene que ver con la escritura y que, quizá por eso, abandoné sin pesar. Una novia me partió el corazón, otra me lo recompuso, salí de mi ciudad natal sin billete de regreso y elegí el destino del nómada, pero siempre con una novela bajo el brazo.
Los libros sirven no sólo para crecer, sino para seguir creciendo y, por eso, no sería justo olvidar en este censo apresurado a los escritores del boom o a algunos estadounidenses que admiro, desde Faulkner a Richard Ford.
Muchos años después recuperé Los inocentes de París en la casa de mis padres. Es una edición de la entonces incipiente Editorial Planeta, sellada el mes de julio de 1954. No he vuelto a leerla, ni lo haré nunca, por miedo a la decepción. Ignoro qué habrá podido pasar con los demás tesoros del gabinete. Con frecuencia he echado de menos sus páginas envejecidas, pensando sin duda que si pudiera tocarlas lograría resucitar las sensaciones que provocaban al hacerme crecer.
Los gustos cambian tanto como nosotros mismos: ya en la madurez, cada vez me atraen más los libros de factura primorosa, donde no sobra ni falta una palabra, prueba evidente de que fueron compuestos con paciencia, sin prisas por llegar a la meta. Sigo leyendo novelas con frenesí, como si el mundo estuviese a punto de terminar, pero escribo las mías con lentitud de tortuga, pues mientras vivo con mis personajes en cada una de ellas, disfruto con la misma intensidad que de pequeño mientras admiraba París de la mano de Gilbert Cesbron, quizá porque al igual que sucede en un cuento de mi amigo el leonés Antonio Pereira, la literatura es maravillosa como una espalda de mujer, con sus poros, sus lunares y el reguero de pelusa dorada por la rabadilla, que al acariciarla sabe a poco y uno pierde el norte deseando que se dé la vuelta despacio, despacio.
Firma: Manuel Talens
¿Te ha gustado? Compártelo:
Comentarios de los lectores:
Publicidad