Irrealismo vulgar
José Carlos
Somoza
Muchos años después, sentado ante el ordenador, he recordado el
día que mi padre me hizo conocer a García Márquez. Eran
aquellos unos años -década de los setenta- en los que los
escritores usábamos máquinas de tinta y las palabras poseían peso y
olor y manchaban los papeles. Unos años en los que, si querías
leer, visitabas librerías o bibliotecas. En los que los libros,
como las personas, no acababan cuando concluía su vida útil,
sino que había que seguir cuidándolos como a ancianos, soplar sobre
sus cantos, sacudirles el polvo, ordenarlos en las repisas y no
doblarles las páginas. Años en los que la luz solo servía para
iluminar y nadie imaginaba que íbamos a trabajar, gozar, aprender y
enseñar con luz. En los que las revistas, fascículos y periódicos
-esos hermanos pequeños de la lectura- tenían un propósito útil y
un público deseoso. Recuerdo que, cuando mi padre me enseñó aquel
libro en la revista de Círculo de Lectores, lo primero que me llamó
la atención fue que, en lugar de la esperable portada de pistolas,
muchachas muertas, ojos en la oscuridad o manos
crispadas -la novela policiaca era lo único que leía mi padre en
esos años- hubiese una viejecilla vestida de luto sentada en una
silla. "Este es la mejor novela que he leído en mi vida", me dijo,
para mi sorpresa. Eran los años del realismo mágico.
Yo me fiaba de mi padre, y la leí. Me gustó la historia de la
familia Buendía, me gustó Úrsula Iguarán, me gustaron los inventos
de Arcadio. Y me dejó asombrado, literalmente, la escena en que
Remedios la Bella (creo recordar su nombre)
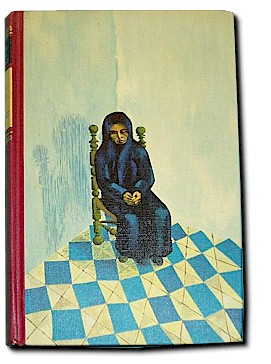 ascendía a los cielos presa de una palidez de
neblina y un arrebato de mística atea. Pero sobre todo recuerdo su
poderoso realismo de pucheros, faenas, ambientes cotidianos
(Remedios levita mientras tiende ropa en la azotea), cuerpos que
podían tocarse, palabras dichas frente a los oídos que las
escuchaban, besos que se saboreaban como fruta tropical.
Sensaciones físicas reconocibles, inmediatas. Era imposible contar
esas cosas de ninguna otra forma que no fuese con palabras, ni
experimentarlas de ninguna otra forma que no fuese sosteniendo
papeles en la mano. Ninguna imagen, ninguna luz, ninguna realidad
tenía el suficiente poder. Eran los años del realismo mágico,
escondido en las páginas de los libros como los hechizos en los
grimorios.
ascendía a los cielos presa de una palidez de
neblina y un arrebato de mística atea. Pero sobre todo recuerdo su
poderoso realismo de pucheros, faenas, ambientes cotidianos
(Remedios levita mientras tiende ropa en la azotea), cuerpos que
podían tocarse, palabras dichas frente a los oídos que las
escuchaban, besos que se saboreaban como fruta tropical.
Sensaciones físicas reconocibles, inmediatas. Era imposible contar
esas cosas de ninguna otra forma que no fuese con palabras, ni
experimentarlas de ninguna otra forma que no fuese sosteniendo
papeles en la mano. Ninguna imagen, ninguna luz, ninguna realidad
tenía el suficiente poder. Eran los años del realismo mágico,
escondido en las páginas de los libros como los hechizos en los
grimorios.
Hoy aún no han pasado cien años desde esa novela crucial, y el
realismo mágico parece desfasado. El milagro se ha hecho cotidiano.
Las palabras viajan como asteroides, cruzando de una a otra
pantalla como a través de un enorme cosmos, igual de fugaces.
Macondo ha dado paso a un planeta entero de comunicaciones
enredadas, relaciones frágiles, noticias olvidables y magia que,
por habitual, se ha hecho demasiado común. Asombroso, útil,
insospechable irrealismo, tan doméstico que se ha vulgarizado. Años
de irrealismo vulgar. Y sospecho que nuestra soledad es
aún mayor que hace cien años.
Al menos, Gabo ha sido dado de alta. Bien.