
ESCUCHANDO LA
CARACOLA
Álvaro Bermejo
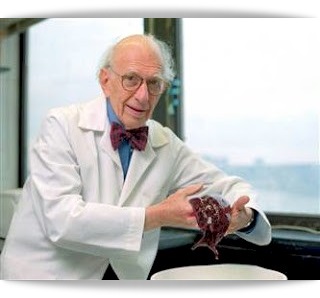
Eric R. Kandel, en 1999.
El 12 de marzo de 1938 Adolf Hitler daba un
paso más en su ofensiva expansionista hacia el Este, también
conocida como el Anschluss: Austria pasaba a ser una provincia del
Reich -la Ostmark-. Ocho meses después, un día de noviembre de 1938
y en el exclusivo distrito del Schloss Belvedere, junto al Prater,
un niño vienés jugaba en el salón de su casa con un cochecito de
carreras que su padre acababa de regalarle por su noveno
cumpleaños. En eso, sonaron unos golpes a la puerta. El cochecito
se detuvo, el corazón del niño también. Quienes llamaban eran dos
agentes de la Gestapo que, a su manera expeditiva, ordenaron a su
madre que hiciera las maletas y abandonara inmediatamente aquel
inmueble. Las cosas empeoraron antes del mediodía, cuando tuvieron
la constatación de que su padre había desaparecido. Por fortuna,
reapareció a los pocos días: lo habían liberado tras verificar que
combatió para el Imperio austro-húngaro durante la I Guerra
Mundial. Pero este antecedente no evitó que le arrebataran su
comercio para dárselo a un nuevo dueño que, obviamente, no era
judío.

Noche de los Cristales Rotos,
Berlín, 1938.
Sólo muchos años más tarde aquel niño pudo comprender que lo que
había vivido esos días de noviembre era
la Kristallnacht, la Noche de los Cristales
Rotos, uno más de los espeluznantes prolegómenos del
Holocausto. Gracias a la ayuda de la Israelitsiche
Kultusgemeinde der Staat Wien, en abril de 1939 el niño pudo
salir, junto a su hermano, rumbo a los EE. UU., donde viviría bajo
la tutela de sus abuelos. En agosto, días antes del estallido de la
II Guerra Mundial, fueron sus padres los que lograron escapar de
una muerte más que cierta, reuniéndose con ellos en Nueva York para
iniciar una nueva vida.
El niño se llamaba Eric Kandel, y allá, en la
América de las oportunidades, inició una carrera científica
absolutamente conectada con esa "otra vida" que había dejado de
entender, cuando su propia patria, Austria, dejó de llamarse
Austria. Tras estudiar Historia, Literatura y Biología en Harvard
-la vida contada y la vida en sus raíces-, se doctoró en Medicina
en la Universidad de Nueva York, decantándose tanto por la
Psiquiatría como por la naciente Neurofisiología. En 1965 sería
nombrado director del Centro de Neurobiología de la
Universidad de Columbia, y treinta años después recibiría el Nobel
de Medicina, a cuenta de sus estudios acerca de la Aplysia.

Aplysia punctata.
¿Qué demonios es la Aplysia? Un enigma con forma de molusco, en
cuyas circunvalaciones parecía cifrarse buena parte de su drama
personal, el de su familia, el de su nación, el de Europa entera.
Pero aún es pronto para acabar de resolverlo.
Si esta historia se originó a partir del trauma experimentado
durante aquella noche de horror y destrucción, la Noche de los
Cristales Roto, también hubo algo que se rompió dentro de la mente
de ese niño que, hasta entonces, creía pertenecer a la cultura más
sofisticada de Europa. ¿Cómo explicarse que una sociedad generadora
de tantas de las más altas expresiones culturales de todos los
tiempos, hubiera sido capaz de producir el Holocausto?
¿Cómo comprender que intelectuales y artistas como Martin
Heidegger, Ernst Jünger y Herbert von Karajan hubiesen sucumbido al
hechizo del nazismo?
Preguntas como éstas persiguieron a Kandel durante años. En
Harvard abordó como tema de tesis la actitud de los intelectuales
alemanes frente al nazismo. Su dramática conclusión fue que
mientras muchos de ellos habían aceptado alegremente los aberrantes
postulados del III Reich, fueron demasiados los que se mantuvieron
al margen, y demasiado pocos los que tuvieron la valiente actitud
de enfrentarlo. Pero su búsqueda no se limitó al mundo de los
intelectuales. La experiencia del nazismo, su violencia y su
brutalidad, despertó su interés en el estudio de la mente
humana.
¿Cuáles eran las claves para la comprensión del comportamiento
de las personas y el carácter imprevisible de sus motivaciones? En
un principio eligió como vía para esa investigación la literatura,
guiado por autores como Fedor Dostoievski, Franz Kafka, Charles
Dickens o Thomas Mann. Con ellos Kandel fue demarcando algunos de
los más oscuros y recónditos mecanismos de nuestra mente. Al poco
tiempo encontró un nuevo guía: Sigmund Freud. En
1955, ya como avanzado estudiante de medicina, llevó su interés por
el psicoanálisis a la Universidad de Columbia y se entrevistó con
el biólogo Harry Grundfest. Tuvo la presencia de ánimo suficiente
como para plantearle su aspiración de averiguar en qué lugar físico
del cerebro se podrían alojar entidades psíquicas tales como el yo,
el ello y el superyó.

Sigmund Freud, junto a su perro,
Viena, 1895
Entonces, con la investigación del cerebro
sumergida en el racionalismo más absoluto, plantearse estudiar
científicamente las emociones y los sentimientos, apenas podía
despertar más que una sonrisa educada. Eso era como retrotraerse al
tiempo de las disquisiciones escolásticas acerca del órgano
interior donde se ubicaba el alma.
Un siglo después, las emociones y su base cerebral atraen
simposios e investigadores como un imán. Pocos científicos alcanzan
el grado de popularidad del portugués Antonio
Damasio, calificado por el prestigioso investigador Kerry
Ressler, del Instituto Médico Howard Hughes (EE.UU.) como "un líder
que recoge la imagen global en neurociencia para permitirnos
comprender cómo surgen las funciones más complejas". Cierto, pero
solo a medias. Porque todo eso comenzó con las inquietudes de ese
niño vienes que jugaba con un cochecito azul, con la ambición
científica que despertó en él la memoria del horror, con la
decisión inquebrantable de llegar al fondo de las causas a través
del estudio de las bases biológicas de la conciencia.
Fue Harry Grundfest quien le suministró la
primera clave para resolver el enigma: el limitado desarrollo de
las ciencias del cerebro no hacía posible aún comprender los
fundamentos biológicos de las teorías freudianas. Lo que sí era
posible era estudiar el cerebro observando las células nerviosas
una a una.
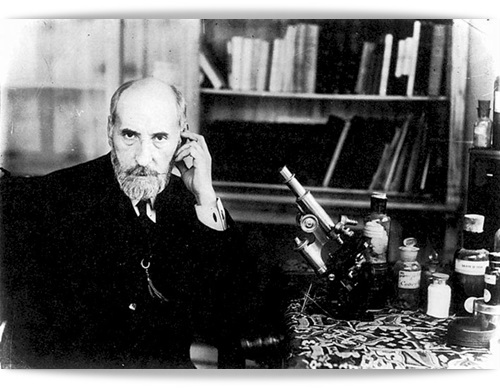
Santiago Ramón y Cajal, 1906.
Kandel se preguntó entonces cómo abordar cuestiones tan
complejas como las motivaciones inconscientes de la conducta por
semejante camino. Se respondió al instante haciendo una inesperada
conexión: recordó que en 1887 el propio Freud había planteado la
idea de impulsar el estudio biológico del cerebro. ¿En base a qué?
A los estudios de un oscuro investigador español llamado
Santiago Ramón y Cajal, quien, antes de deslumbrar
a la Sociedad Anatómica Alemana, en el Congreso de Berlín de 1889,
estableció un postulado científico que le valdría el Nobel de
Medicina de 1906 y que hoy conocemos como su ya célebre "Doctrina
de la Neurona". Estudiando la materia gris del sistema nervioso
cerebroespinal, había descubierto que está compuesto por "enjambres
de células individuales altamente conectivas".

Si Freud nunca consiguió ser más que un mediocre biólogo, Cajal
no mostraba ningún interés por el psicoanálisis. Pero, lejos de
arredrarle, la disyuntiva no hizo sino acentuar la ambición
cognitiva de Kandel. Las limitaciones del psicoanálisis a la
hora de estudiar la investigación biológica del cerebro, como las
de la propia biología, siempre tan remisa a ir más allá de sus
microscopios y sus probetas, no le movieron a decantarse por
priorizar ninguna de las dos ciencias. Pionero de la
conectividad interdisciplinar, de la permeabilidad de la
ciencia, y aun del conocimiento, lejos de reemplazar un abordaje
por otro, se propuso lograr una conjugación de ambos, lo que, en un
principio, le llevó al rechazo de unos y otros.
Hasta que, como en un cuento infantil, tal vez a bordo de ese
cochecito azul que convocaba sus sueños, apareció la
Aplysia.
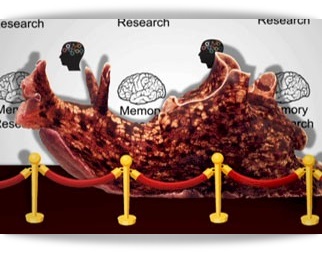
Se trataba de un pequeño molusco marino, un simple caracol, en
apariencia insignificante que habita aguas atlánticas y
mediterráneas. ¿Se puede estudiar el cerebro de un caracol marino y
no acabar en un manicomio? Sí, se puede. Pero, ¿con qué objeto? Con
uno en apariencia demencial. En el curso de sus investigaciones
Kandel descubrió que la Aplysia tiene memoria, una memoria
rudimentaria, pero memoria al cabo. Y no solo eso: su proceso de
almacenamiento de datos a corto y largo plazo, así como sus
mecanismos neuronales, funcionaban de una manera inquietantemente
parecida a los de los seres humanos.
Increíble pero cierto, y cada uno de sus análisis no hacía sino
constatar esta evidencia, en apariencia más fantasiosa que
científica, se diría propia de un niño.
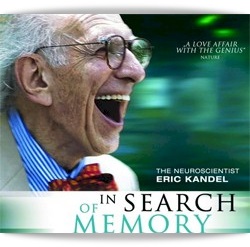
Pero fue así: el niño que jugaba con aquel cochecito azul se
había acercado la caracola de la memoria a su tímpano cerebral. Oyó
algo más que el eco del mar, quizá el eco de cien mares, los mares
profundos de la insondable memoria humana.
A diferencia de sus más señalados colegas de aquel tiempo,
convencidos de que siempre ha sido el bosque, y no los árboles, lo
que cuenta, Kandel se aplicó a estudiar los campos
neuronales, árbol por árbol. Una tarea imposible,
ciertamente, pero en la mente de Kandel no cabía tal adjetivo.
Sabía a lo que se enfrentaba: el cerebro humano es un misterio
dentro de otro, un bosque formado por más de cien mil neuronas.
Kandel secuenció sus exámenes biológicos con los cambios que la
experiencia externa genera entre las múltiples conexiones
sinápticas de las neuronas. Llegó a una conclusión sencillamente
revolucionaria: el proceso de aprendizaje produce notables cambios
anatómicos en la estructura cerebral, sea de la simple Aplysia o
del complejo Homo Sapiens. O, lo que viene a ser lo mismo: cada una
de nuestras neuronas es tan sensible a su herencia genética como a
las emociones humanas producto de la cultura. Su modulación, en
suma, es una consecuencia de la consciencia.
Pero aquella caracola llamada Aplysia siguió hablándole al
oído.
En aquellos años ya se conocían los estudios de Cajal acerca de
la elasticidad neuronal. A semejanza de los músculos, las neuronas
respondían a los cambios momentáneos con un retorno a la forma
original. Kandel fue más lejos. Los cambios no solo eran
fisiológicos. Afectaban tanto o más a la conciencia del sujeto,
hasta el extremo de modificar su conducta. Lo elástico se
transfería a lo plástico, entendido como una suerte de impresión
perdurable en los códigos más profundos de nuestra mente.

Si hoy hablamos de plasticidad neuronal, lo que implica
permanencia del cambio después de la interrupción de la causa,
pensamos como en un acto reflejo en las teorías de Antonio Damasio.
Pero no. Sin desmerecer los hallazgos de Damasio, su raíz
viene de aquel niño vienes, el verdadero Mago del Cerebro,
quien, escuchando una caracola, llegó a la conclusión de que
la sinfonía de los mares cerebrales estaba más influenciada por la
partitura de cada instante, o de cada ciclo histórico, que por la
estructura orgánica de los instrumentos.
Fue, en definitiva, Eric Kandler el primero en
anotar en sus cuadernos de trabajo, y a finales de los '70 del
pasado siglo, ese concepto que consideramos tan consonante
con nuestro vertiginoso XXI: Plasticidad Neuronal. Abrió así todo
un nuevo horizonte para el estudio de las bases biológicas del
aprendizaje y la memoria del que seguimos siendo deudores.
Cuando percibes lo que sucede, surge el sentimiento. Emocionarse
es actuar, pero sentir es percibir. Todo aquello que se archiva
como aprendido en las zonas prefrontales de la corteza cerebral
configura tanto el manejo de las emociones como el proceso de toma
de decisiones. De ahí que la plasticidad neuronal implique la
existencia de una causa vinculada a un proceso de aprendizaje que
produce un cambio. Cuando este perdura en el tiempo, se archiva en
la memoria, y nuestra mente actúa en consecuencia.

Hitler saludando a los últimos
defensores del III Reich, apenas niños. Berlín. 1945.
Adolf Hitler, Martin Borman, Heinrich Himmler y todo lo que
perpetraron no fue producto de una anomalía genética, sino de una
especie de tsunami emocional con derivaciones delirantes de
sustrato cultural -toda la mitología aria, raíz del nazismo-,
elevadas a un programa político y abocadas a una conclusión
demoniaca. A partir de aquella Noche de los Cristales Rotos, algo
se rompió igualmente en la mente de Alemania, y millones de
personas pasaron a replicar las pulsiones cerebrales de un simple
caracol marino. La Alemania "Aplysica" no despertó de esa pesadilla
hasta que vio Berlín envuelto en llamas, y a su Führer tan
calcinado como su conciencia nacional.
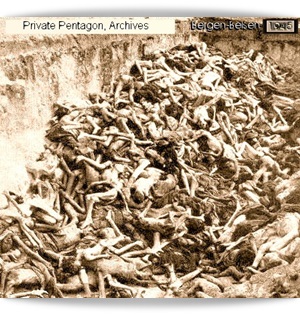
Archivos Privados del Pentágono.
Bergen-Belsen, 1945.
Entretanto, sobre las bases de Cajal, Kandel había comenzado a
alzar los pilares de una nueva manera de estudiar, neurona por
neurona, los mecanismos de la memoria humana. Entendía que el
Holocausto había colocado al lema "no olvidar jamás" en el centro
de un compromiso que las futuras generaciones tendrían que
suscribir para luchar contra la intolerancia, la discriminación y
el genocidio.
"Mi trabajo científico - escribió en En busca
de la memoria - está dedicado a investigar los
fundamentos biológicos de ese lema: los procesos cerebrales que nos
permiten recordar". Porque el cerebro de quien recibiría el premio
Nobel de Medicina en 2000 conservaba bien nítido el recuerdo de
aquel niño vienés cuyo juego con su cochecito azul había sido
interrumpido por aquellos brutales puñetazos a la puerta de su
casa, una trágica noche en la cual las calles de su culta ciudad,
iluminadas por los incendios de sus sinagogas, se habían llenado
con miles de cristales rotos.
Entonces, cuando huía de Alemania rumbo a los EE.UU., aun no
sabía que, bajos las aguas del Atlántico, una caracola había
comenzado a hablarle. Se llamaba Aplysia y él nunca supo por qué.
El término viene del griego, ya lo empleaba Aristóteles, y se
traduce como "suciedad". ¿Por qué denominaban así a este molusco de
larga memoria? Porque vive tan encastrado en el fango marino
que apenas se puede limpiar. Otra metáfora de la memoria neuronal y
su plasticidad. "Todo podemos aprenderlo, amigo mío" -parecía
decirle la sabia Aplysia al joven Kandel-, "pero quizá lo más
importante sea aprender a no olvidar lo que sucedió, de modo que no
vuelva a repetirse nunca jamás".
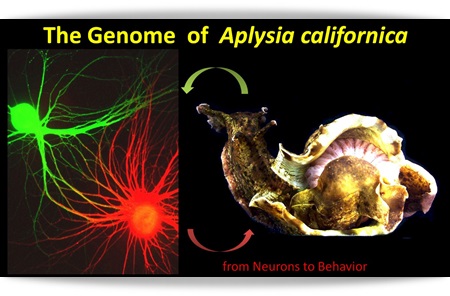
Kandel consagró toda su vida a ese empeño, absolutamente
avanzado, sumamente científico, sin duda, pero radicalmente humano,
nacido de su experiencia ante el horror. El odio, la
deshumanización y la barbarie crecen y se multiplican, no tanto a
cuenta de lo que ignoran sino, fundamentalmente, a raíz de lo que
se niega a recordar.
anikaentrelibros no se hace responsable del uso de imágenes de los
blogueros a partir del momento en que informa que sólo deben
utilizarse aquellas libres de copyright, con permiso o propias del
autor