
"RITOS Y MITOS DEL
AMOR"
Álvaro Bermejo
Por los tiempos en que el
Arcipreste de Hita rondaba pastoras y serranas, Chaucer ya hablaba
del catorce de febrero como un día proclive a los apareamientos, al
menos, entre los mirlos de la campiña inglesa. Siempre en vísperas
de Carnestolendas, antes que la farsa llegaba el amor. Y así lo
constataban los jóvenes de media Europa que consideraban esa fecha
la más propicia para elegir pareja o para formalizar sus
compromisos. No obstante, tuvieron que esperar a que el calendario
gregoriano la casase con el día de san Valentín, para que sus
efusiones tuviesen la dispensa canónica de un patrón de los
enamorados.
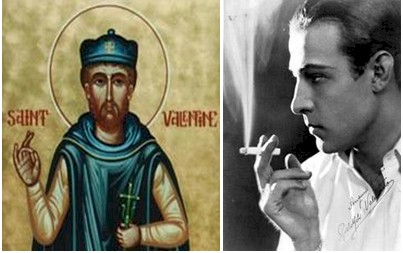
Dos
versiones de San Valentín
Desde luego, del san Valentín histórico, que murió decapitado en
Roma allá por el siglo III, al Rodolfo Valentino cuya muerte
desencadenó una ola de histeria colectiva entre sus admiradoras,
sea en su vertiente divina o en la humana, el amor sigue siendo un
misterio. Y, como tal, se presta a todo género de supersticiones,
casi todas de origen profano, aunque muchas estén ya consagradas.
No es casual que para Hesíodo, Amor, el más bello de los dioses,
fuera hijo de la Tierra y del Abismo. Más sofisticado, Platón elige
a Hermes y Afrodita como padres de Eros. Pero, enseguida, le
atribuye una naturaleza dual, sublime o terrible. Sus
contemporáneos lo representaban como un niño alado y desnudo,
porque encarna un deseo que no se puede ocultar, así como la eterna
juventud de los amores profundos. Ahora bien, también le vendaron
los ojos mientras le armaban con arcos y flechas, pues Eros es un
cazador caprichoso, muy capaz de conseguir la milagrosa unión de
los contrarios, pero también de cegar a hombres y mujeres, hasta
abocarlos a los dominios mortuorios de Thánatos.

No en vano, los mitos y ritos en torno al amor y al matrimonio
son tan numerosos como los concernientes a la muerte. Por supuesto,
todo enamorado aspira a la eternidad. Por ello, en el momento del
compromiso ciñe su dedo con un anillo, circular como el infinito,
que simboliza tanto un deseo de perdurabilidad como una protección
mágica que sella la alianza con la suerte de la "sortija". Siendo
también de oro, sorprende que las arras deban sumar trece, el
número maléfico por antonomasia, salvo que volvamos a remitirnos a
la mitología griega, donde significa la hipóstasis del
decimotercero que es también el primero, como Zeus en el cortejo de
los dioses o Ulises en la caverna del Cíclope. Claro que, si estas
arras simbolizan el compromiso de proveer el hogar conyugal, un
beso puede significar bastante más que un beso.

Por ejemplo, el que se dan los contrayentes al concluir una boda
tiene su origen en los tiempos en que la pareja hacía el amor por
primera vez, literalmente, ante los ojos de concurrencia. Del acto
público y explícito, se pasó a un ritual más discreto, sólo
en presencia de sus padrinos, madrinas y testigos. A la
postre, y en estos tiempos en que creemos vivir el pleonasmo de
toda desvergüenza, de todo ello sólo ha quedado el casto
intercambio de besos en la iglesia, costumbre que Bertrand Russell
calificó de "disfraz apetecible".
Así mismo, entre otros disfraces antaño usuales en este ritual,
figuraba el del deshollinador que debía aguardar a la novia
a las puertas del templo, para darle buena suerte, en su
condición de guardián de los fuegos del hogar. Entre tanto,
al novio se le cubría la cabeza con una corona de laurel, tal
vez para recordarle que, en determinadas situaciones, es
preciso ser un héroe para casarse. Si estas prácticas europeas no
prosperaron, sí lo hizo otra de origen oriental, como es la de
arrojar  puñados de arroz sobre los
recién casados. En su día, el Mahatma Gandhi fue materialmente
sepultado por una montaña de arroz, entre el fervor de los más de
cinco mil hindúes que presenciaron su boda. Bastante más
grandilocuente, también Alejandro Magno eligió la simbología
conyugal para ver cumplido su sueño de unir Oriente y Occidente a
su regreso de la India.
puñados de arroz sobre los
recién casados. En su día, el Mahatma Gandhi fue materialmente
sepultado por una montaña de arroz, entre el fervor de los más de
cinco mil hindúes que presenciaron su boda. Bastante más
grandilocuente, también Alejandro Magno eligió la simbología
conyugal para ver cumplido su sueño de unir Oriente y Occidente a
su regreso de la India.
Para ello, dispuso el casamiento en masa de diez mil soldados de
su ejército con otras tantas jóvenes nativas, en una sola noche. El
escenario fue la legendaria ciudad de Susa, cerca de Persépolis,
donde tuvo lugar la batalla sexual más espectacular de todos los
tiempos, durante la cual charlatanes elegidos iban de acá para allá
contando historias picarescas, dando origen así a la literatura del
género, y tal vez, al tópico posmoderno de la "Guerra de
Sexos".
Pese a ello, el ritual de la luna de miel no tiene un origen
macedonio, sino teutónico. Allá en la hiperbórea Jutlandia y
durante un mes lunar posterior al desposorio, los desposados
celebraban su unión bebiendo hidromiel, un vino hecho de miel,
símbolo de pureza y felicidad. Con esto pretendían conjurar todo
mal augurio sumiéndose en aturdimientos etílicos que equivalían,
verdaderamente, a unas prolongadas vacaciones. Más drásticos, los
chamanes de Madagascar preferían espantar a los demonios mediante
tatuajes protectores en el pubis de la novia.

Según como se mire, no somos menos primitivos cuando creemos en
los poderes catárticos del rojo y el azul aplicados al poder
seductor de la lencería, o en la acrobacia de atrapar en el aire el
tapón de una botella de champán abierta en período de luna llena.
Tal vez, tantas supersticiones camufladas bajo el tranquilizador
ropaje de lo civilizado, ocultan en su raíz desnuda el temor a
sucumbir a un amor fatal, como el de Troilo y Criseida, o como
todos los que van de la tragedia de Mayerling al mito de
Lohengrin.

Y es que, a decir verdad, entre las sátiras de Boccaccio y los
dramas de Wagner, el amor mismo es una superstición donde
comenzamos por otorgarle a la persona amada virtudes benéficas,
casi sobrenaturales, que acaso no posee. Quizá por ello -otra
paradoja- los más encendidos poetas del amor sean los místicos. De
hecho, no fue Don Juan Tenorio, sino otro Juan, san Juan de la
Cruz, quien escribió aquello de: "Quedéme y olvidéme / El rostro
recliné sobre el Amado / cesó todo y dejéme / dejando mi cuidado /
entre las azucenas olvidado". Todo un Himalaya romántico a cuyos
pies se abren horizontes de gloria o de infierno. Pues, incluso
desde la simbología astral, el Amor, como dios primero, simboliza
la cohesión interna del cosmos. Salvo que se pervierta y pase así,
de ser el centro unificador que dimana felicidad, a invertirse en
un principio de división, destrucción y muerte.

Mientras miraban al cielo desde lo alto de sus observatorios,
los astrólogos persas, que también tenían su parte de poetas,
pensaban que para amar es preciso cerrar los ojos. Sobre todo si
esa floración amorosa coincide con un eclipse de sol, pues
contemplarlo equivale a cerrar las puertas a toda fortuna en el
amor. Hasta el próximo, que sucederá el próximo 29 de abril,
san Valentín nos concede una tregua de dos meses y quince
días para recordarnos que, a pesar de todos sus tormentos, la
felicidad sigue siendo un mito posible.
anikaentrelibros no se hace
responsable del uso de imágenes de los blogueros a partir del
momento en que informa que sólo deben utilizarse aquellas libres de
copyright, con permiso o propias del autor