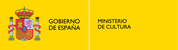El salón de los muertos. El origen de "Ajuar funerario"
Andrés Trapiello ha conseguido que todo el mundo sepa que en las
casas antiguas había un Salón Chino, un Salón Pompeyano, un Salón
de Baile, otro de Retratos y un salón que llamaban de Pasos
Perdidos y que comunicaba con todos los demás. Sin embargo, en la
casa limeña de mi abuela había un salón inquietante y distinto: el
Salón de los Muertos, donde velaban a nuestros
familiares a medida que iban muriendo. Y una noche de 1970, cuando
tenía ocho años, me obligaron a dormir ahí.
Durante la promoción de "Ajuar funerario", mi
último libro de microrrelatos de terror, los periodistas querían
saber cuánto de Poe, Lovecraft o Hoffmann crepitaba en aquellas
historias, pero yo traté en vano de hacerles ver que fueron las
historias de la casa de mi abuela las que me prepararon para leer a
Poe, Lovecraft y
Hoffmann. Ahora les hablaré de aquella casa, que por cierto fue
demolida y actualmente es un bingo.
Era un caserón antiguo, con huerta y corrales para animales, de
altos techos y corredores largos, donde las habitaciones
clausuradas de los tíos muertos le daban un aire de mausoleo. Mi
hermano mayor y yo no podíamos correr de noche por el jardín,
porque podíamos encontrarnos con el espíritu irritado de nuestra
bisabuela. Tampoco podíamos jugar en un patio interior porque una
cruz en el suelo señalaba el lugar donde había muerto una niña
mientras saltaba a la soga. En la huerta se le había aparecido el
diablo a un chico que fue despedido por ratero, y una puerta medio
chamuscada era la prueba del manotazo satánico. Nunca nos acercamos
a esa esquina del patio, y especialmente porque el tío Daniel era
médico y en aquel cuarto guardaba las calaveras que utilizaba
cuando era estudiante.
Abuela vivía con dos hermanas solteras que le hacían la vida
imposible a mi abuelo, y con una criada llamada Guillermina, que
era en realidad quien mandaba en aquel caserón. Guillermina decía
que curaba el mal de ojo, degollaba a las gallinas que almorzábamos
los domingos entre mil remordimientos y era la encargada de vestir
a los muertos antes de los velatorios. Guillermina se reía cuando
mi abuela y mis tías la reñían, y las amenazaba con enterrarlas sin
calzón. «Acuérdese que yo la tengo que amortajar, señorita Merce»,
se reía Guillermina con su carcajada de bruja, y yo me acordaba de
«La momia» de Boris Karloff y me negaba a besar a mi tía
Merce.
En "Ajuar funerario" resuenan
los ecos de Borges, Quiroga y Maupassant; pero también pululan por
ahí el corredor de los cuartos de los tíos muertos, el fantasma
irascible de mi bisabuela, la risa heladora de Guillermina, el
crucifijo sangriento de la cómoda de mi abuela y aquel
Salón de los Muertos donde pasé una noche
siniestra de 1970. Abuela estaba muy grave y mamá nos llevó a Lima
porque entonces vivíamos en Arequipa, una ciudad de volcanes al sur
del país. Mi hermano mayor y yo nos sentimos aterrados en cuanto
supimos que nuestras camas se habían preparado en el Salón de los
Muertos. «No se les ocurra salir -nos amenazó Guillermina- que esta
noche los fantasmas de la casa están hirviendo». Había un cuadro
tiznado del Corazón de Jesús, una foto de la niña que se desnucó
saltando soga y hasta los cirios con las velas del último
velatorio.
Ignoro por qué abuela tenía la curiosa costumbre de contarnos
cuentos de terror cada vez que la visitábamos, mas así descubrimos
cómo era la soledad de los niños ahogados, el sufrimiento de las
ánimas benditas y el castigo eterno de los niños desobedientes. Hoy
sé que sólo se trataba de embustes, pero entonces jamás puse en
duda que al infierno te podías ir por dormir con la luz prendida,
por coger más galletas de la cuenta o por no persignarte al pasar
delante de una iglesia. ¡Qué oscuro estaba ese cuarto donde nos
habían encerrado! ¿Y si encendíamos las velas? Mejor no, le rogué a
mi hermano, porque abuela nos había dicho que las velas de los
velatorios atraían a los muertos que habían sido velados con
ellas.
Una cosa es el realismo mágico y otra muy distinta la pedagogía
teratológica. Pavlov educó a su perro con el condicionamiento
clásico, pero yo fui un niño educado con el condicionamiento
terrorífico. Si mentía, le apretaba la corona de espinas al Cristo
de la cómoda. Si no rezaba, atormentaba a las ánimas del
purgatorio. Si decía una mala palabra, podía venir el diablo para
abofetearme. Por eso en Lima había tantos terremotos: demasiados
pecadores, demasiadas ofensas, demasiados barrabases. Una vez nos
pilló un temblor en casa de abuela y jamás olvidaré cómo fuimos
obligados a ponernos de rodillas para rezar a gritos: «¡Aplaca
Señor tu ira, tu venganza y tu rencor!». Todos esos terrores
seguían vagando por mi memoria hasta que los convertí en las perlas
negras de "Ajuar funerario".
La literatura de horror puede llegar a ser opresiva, pero los
recuerdos inquietantes de la infancia son los peores. El niño que
fuimos sigue sintiendo miedo y sólo hace falta rasgar el velo,
tocar la tecla precisa o hundir el bisturí en el cuerpo adecuado.
Todos conservamos en la penumbra del inconsciente una pesadilla, un
temor, una culpa o un presentimiento, que -como los perros de
Tíndalos- son capaces de olernos y de correr hacia nosotros desde
los pantanos más profundos de nuestra memoria. Escribí
"Ajuar funerario" cuando
comprendí que a veces sueño que nunca salí del Salón de los
Muertos de la casa de mi abuela.
Un periodista me preguntó si los microrrelatos de "Ajuar
funerario" son pastillas para el miedo. No. En
realidad son supositorios de terror.
Comentario de los lectores:
- El salón de los muertos. El origen de "Ajuar funerario"