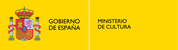El Quijote
Más allá de la omnipresencia mediática que impone una celebración
como ésta en que nos encontramos inmersos, del cuarto centenario de
la publicación de su primera parte, y lo que ello puede suponer de
agravante al respecto, supongo que  constituye toda una temeridad el plantearse
emborronar unas líneas, por someras y poco pretenciosas que
resulten, acerca de la inmortal y celebérrima obra de Miguel de Cervantes,
convertida -tanto la obra en sí como su personaje protagónico- en
auténtico icono de alcance mucho más lejano que el estrictamente
literario y, si se apura, incluso cultural. Temeridad que no deriva
de la falta de confianza del suscribiente en la validez o interés
de sus apreciaciones -que es algo que, en cualquier caso, habría de
dejar a la particular valoración de cada uno de sus potenciales
lectores-, sino a la constancia de que es talmente tremenda la
cantidad y calidad de lo ya escrito a lo largo de siglos sobre tal
obra -a cargo, además, en muchas ocasiones, de auténticos expertos
técnicos en la materia-, que quizá no quepa mucho que añadir a
ello, o, en todo caso, aquello que se añada resultará redundante o
irrelevante.
constituye toda una temeridad el plantearse
emborronar unas líneas, por someras y poco pretenciosas que
resulten, acerca de la inmortal y celebérrima obra de Miguel de Cervantes,
convertida -tanto la obra en sí como su personaje protagónico- en
auténtico icono de alcance mucho más lejano que el estrictamente
literario y, si se apura, incluso cultural. Temeridad que no deriva
de la falta de confianza del suscribiente en la validez o interés
de sus apreciaciones -que es algo que, en cualquier caso, habría de
dejar a la particular valoración de cada uno de sus potenciales
lectores-, sino a la constancia de que es talmente tremenda la
cantidad y calidad de lo ya escrito a lo largo de siglos sobre tal
obra -a cargo, además, en muchas ocasiones, de auténticos expertos
técnicos en la materia-, que quizá no quepa mucho que añadir a
ello, o, en todo caso, aquello que se añada resultará redundante o
irrelevante.
En tal tesitura, también supongo que la opción más válida puede
ser la de optar por ceñir mis palabras al ámbito de las
percepciones afectivas y emocionales surgidas al calor de la
lectura de la obra, prescindiendo de cualquier veleidad que me
empuje a entrar en valoraciones u opiniones de carácter más
técnico, por denominarlas de alguna manera: con toda seguridad,
será la forma más eficaz de evitar que las redundancias sean
demasiado evidentes, así como obviar meteduras  de pata en
las que fácilmente se puede incurrir cuando se trabaja con un
material de tan tremendo calado.
de pata en
las que fácilmente se puede incurrir cuando se trabaja con un
material de tan tremendo calado.
Y es que el Quijote, a qué negarlo, impone un
cierto respeto, así, a primer golpe de vista; sea cual sea la
edición que se maneje, de las innumerables que existen disponibles
en el mercado editorial, siempre estaremos ante un volumen de
cierta entidad, en cuanto a su presencia física, y sobre el que,
además, pesan una leyenda y una tradición que, a fuerza de su
sacralización y encumbramiento como la obra más señera de la
historia de la literatura en lengua castellana, pueden constituir
más un lastre que un acicate a la hora de plantearse la que, en
última instancia, debería constituir finalidad básica de todo aquel
que a él se acerca: su disfrute a través de su lectura.
Miedos fuera: el Quijote es, más allá de sus valores literarios
(enormes), una de las novelas más entretenidas que se puede leer,
por el sentido del humor y el ingenio que destilan todos sus
personajes, tramas y situaciones -un humor que se balancea, con una
mesura prodigiosa, entre la socarronería más ácida (¿quén dijo que
el esperpento era una invención valleinclanesca...?) y el humanismo
más tierno y comprensivo- y por la gracilidad y ligereza de su
estructura, desarrollada en unos capítulos que consiguen un
perfecto punto de equilibrio entre la extensión suficiente para dar
rendida cuenta de las situaciones que en cada uno de los mismos se
recogen y la brevedad conveniente para no resultar excesivamente
prolijos: más que capítulos, casi podríamos hablar de sketches, si
se permite la trasposición lingüística de la denominación de su
estructura a un ámbito genuinamente audiovisual; eso sí, en una
sucesión inagotable de episodios, a cual más divertido -Cervantes
demuestra una imaginación desbordante a la hora de fabular
situaciones disparatadas, auténticos gags humorísticos de un enorme
nivel-, narrados con una agilidad y un dominio del verbo que
apabullan.
Por supuesto que, más allá de esa condición de divertimento -que,
ya de por sí, la sitúan en un nivel excelso, dada la calidad con
que lo consigue-, subyacen en el Quijote un cúmulo de elementos
adicionales, de mayor trascendencia y 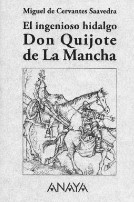 calado, tantos como
lecturas y análisis cabe hacer de las distintas capas que se
superponen sobre su núcleo novelístico: su retrato de un tiempo y
una época, de una viveza excepcional, hasta el punto de constituir
una fuente de información parangonable a la que pueda significar
cualquier obra de no ficción con tales pretensión y alcance; su
plasmación de las contradicciones inherentes a la condición humana,
con la enorme riqueza y complejidad que la misma ofrece en cuanto
se confrontan diferentes visiones del mundo y de la vida (algo
inevitable desde el mismo momento en que surge una relación entre
personas, por elemental que ésta sea), encarnadas en esos dos
personajes (sólo supuestamente) antitéticos que serían Don Quijote
y Sancho Panza; su catálogo de reflexiones sobre los más variados
temas, de corte social, filosófico, político o religioso, que llega
a constituir todo un compendio de la visión cervantina de la vida,
expuesta, además, con una riqueza enorme de matices y registros (se
puede estar de acuerdo, o no, con las ideas de Cervantes, pero
difícilmente se puede cuestionar el excelso nivel en su forma de
exponerlas). En definitiva, todo un "complejo vitamínico" el que
ofrece la novela de Cervantes, capaz de revitalizar y fortalecer el
espíritu más enflaquecido que a ella asomarse pueda.
calado, tantos como
lecturas y análisis cabe hacer de las distintas capas que se
superponen sobre su núcleo novelístico: su retrato de un tiempo y
una época, de una viveza excepcional, hasta el punto de constituir
una fuente de información parangonable a la que pueda significar
cualquier obra de no ficción con tales pretensión y alcance; su
plasmación de las contradicciones inherentes a la condición humana,
con la enorme riqueza y complejidad que la misma ofrece en cuanto
se confrontan diferentes visiones del mundo y de la vida (algo
inevitable desde el mismo momento en que surge una relación entre
personas, por elemental que ésta sea), encarnadas en esos dos
personajes (sólo supuestamente) antitéticos que serían Don Quijote
y Sancho Panza; su catálogo de reflexiones sobre los más variados
temas, de corte social, filosófico, político o religioso, que llega
a constituir todo un compendio de la visión cervantina de la vida,
expuesta, además, con una riqueza enorme de matices y registros (se
puede estar de acuerdo, o no, con las ideas de Cervantes, pero
difícilmente se puede cuestionar el excelso nivel en su forma de
exponerlas). En definitiva, todo un "complejo vitamínico" el que
ofrece la novela de Cervantes, capaz de revitalizar y fortalecer el
espíritu más enflaquecido que a ella asomarse pueda.
Pero, insisto una vez más, no teman por ello al hipotético riesgo
de enfrentarse a los gigantes de un tocho arcaico e infumable: nada
más lejos de su gozosa realidad, la de los molinos de viento de uno
de los textos mejor escritos y más alegres y divertidos a que uno
pueda acercarse; una de esas lecturas que, amén de enriquecer alma,
corazón y vida (como decía la canción), te dejan el poso de la
sonrisa en la comisura de los labios y el corolario de cuán gozosa
puede resultar una experiencia a la que, cual hacen los devotos con
sus ritos religiosos, el buen lector debería dedicar una
revisitación sistemática y periódica. Alimento para el espíritu,
que también llaman algunos...
+ Miguel de Cervantes
Saavedra
Comentario de los lectores:
- El Quijote