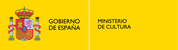El cuerpo de los libros
Una pregunta íntima: ¿usted mima los libros? ¿Los dobla? ¿Los
estruja con pasión? ¿O los deja inmaculados, como quien respetase
una virginidad? Hay lectores sigilosos y lectores lúbricos. Algunos
prefieren sobrevolar suavemente las páginas, dejando en el libro
una memoria sin huellas. Otros gozan entrando en el libro y
pisoteando sus alfombras, cambiando de sitio los muebles,
frotándose con sus paredes como un animal curioso.
Confieso que estoy entre estos últimos. Aunque, como fetichista,
disfruto enormemente de las ediciones bellas y cuidadas, lo que me
gusta de verdad es profanarlas. Comprar medias de exquisita seda
para luego probarlas con los dientes. Quizá por eso, salvo
excepciones voluminosas, me intimidan las tapas duras: son libros
más para mirar que para sostener en brazos, más para admirar que
para perder la compostura con ellos. Detesto que los márgenes sean
escasos, porque nunca sé dónde poner los dedos y se me hace difícil
tomar notas. Las tipografías pequeñas -esa anorexia de las
imprentas- me parecen un atentado contra el deseo del lector.
No sé usted, pero yo lo primero que hago al comprar un libro es
meter mi nariz indiscreta entre las páginas. Me emociona oler y
adivinar la tinta, la celulosa e incluso el pegamento. Si fuera un
vampiro (¿y qué lector no lo es?), diría que me encanta percibir
cómo fluye la sangre de los libros. También me gustan los libros
viejos; su piel seca y oscurecida huele a chocolate. No tengo nada
contra los prosaicos libros de bolsillo: nos permiten llevarlos
siempre encima como si fueran un artículo de emergencia, un
botiquín secreto. Tampoco me enloquecen las primeras ediciones y
esas cosas tan caras: son libros entristecidos, reliquias de
vitrina que uno teme palpar.
Amo las bibliotecas públicas, porque en ellas el placer en grupo y
la promiscuidad están bien vistos. Sin embargo, en el fondo, me
incomoda prestar o que me presten libros. Suelo anotar salvajemente
mis ejemplares y me asusta perder las notas. Leer libros ajenos de
algún modo me frustra, pues debo renunciar a escribir en sus
páginas. Naturalmente, estos celos me avergüenzan. Así que suelo
disimularlos y prestar mis libros de todas formas. Cada vez que lo
hago, sufro como un Otelo hasta que vuelven a casa y me juran que
son míos, sólo míos.
Comentario de los lectores:
- El cuerpo de los libros