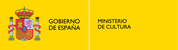Cofrades de la palabra
No se me ocurre muy bien cómo calificarlo: paradoja, contradicción,
incongruencia o simple curiosidad; pero no deja de llamarme la
atención que a alguien de talante tan poco religioso como es el mío
-y, si me apuran, con una vena anticlerical y antieclesial bastante
pronunciada-, no se le ocurra un término más apropiado para
referirse a esta peculiar congregación, que el de cofradía. La
cofradía de la palabra.
Los miembros de la cofradía de la palabra no han hecho ninguna
manifestación de voluntad para pertenecer a la misma; no constan
como socios en ningún libro de registro, ni pagan cuotas, ni tienen
carné que los acredite. De hecho, es muy probable que muchos de
ellos sólo tengan una idea muy difusa acerca de su condición de
tales; pero no cabe ninguna duda de que lo son, y por derecho
propio, porque reunen todos los requisitos que ha de cumplir tal
cofrade, que se resumen y condensan en la profesión de un amor
profundo y desmedido por la palabra en todas sus vertientes, formas
y manifestaciones: oral, escrita, leída, hablada, gritada,
susurrada, sola, en compañía, sobre papel, sobre pantalla...
Consecuentemente con ello, al cofrade de la palabra se le reconoce
sin excesiva dificultad, por la existencia de rasgos inequívocos
que lo delatan y distinguen fácilmente entre sus demás semejantes;
a saber...
El cofrade de la palabra es un lector compulsivo. Calibra muy poco
los tiempos de dedicación, y, cuando de lectura se trata, diez,
doce, catorce horas diarias pueden ser muchas, o pocas, depende del
material que se traiga entre manos -y de otras circunstancias, que
no vienen al caso-. Y, además, es muy poco selectivo: aun cuando es
claramente consciente de que no todas las calidades son
equiparables -la práctica reiterada le termina haciendo buen
conocedor de la materia-, en último extremo, lo importante es leer:
a ser posible, una buena novela, o un artículo periodístico de
calado, pero, en una urgencia severa, se puede echar mano
tranquilamente de Mortadelo y Filemón, o de un folleto del
Carrefour...
El cofrade de la palabra es un escritor agazapado: sueña,
barrunta, aspira, pero no termina de concretar (o, quizá, tampoco
le interesa demasiado). Por supuesto, no pretende, en ningún caso y
bajo ningún concepto, escribir el Quijote, por dos
motivos, básicamente: en primer lugar, ya lo escribió hace
cuatrocientos años un tal Cervantes (por cierto, con
resultados más que aceptables...); y, en segundo, ya hay muchísima
gente intentándolo (visto lo visto, y leído lo leído, con muy
desigual fortuna en el empeño...). Pero no por ello se priva de
disfrutar dando rienda suelta a sus veleidades escribientes -aunque
le cueste reconocerlo, ese puntito de vanidad siempre está ahí- y
poniendo negro sobre blanco aquello que se le pasa por el magín:
con mayor o menor formalidad, pero, siempre, poniendo en la tarea,
como rezaba el viejo bolero, alma, corazón y vida...
El cofrade de la palabra también suele ser un conversador
infatigable, una suerte de vigoréxico de la lengua, a quien, en
ocasiones, no es muy conveniente darle pie: es fácil saber cuándo y
cómo empieza, pero se hace harto más complicado el averiguar cúando
y cómo puede terminar, si llega el caso... las pasiones desaforadas
acarrean, a veces, estos pequeños inconvenientes. Además, suele
tener un ojo clínico extraordinario para la elección de sus
"víctimas": el cofrade de la palabra no suele elegir a uno de los
suyos para ejercitar sus efusiones -los resultados podrían ser
demoledores-, y es, más bien, partidario de explotar sabiamente
aquella vieja teoría de los "opuestos complementarios". Suele
funcionar, suele funcionar...
De todos modos, si hay un rasgo que confluye en todos los cofrades
de la palabra, sin excepción, y que, además, los define y
singulariza es una convicción: la del extraordinario poder de la
palabra, como aquello que más identifica a los humanos como tales,
la herramienta más eficaz para organizar nuestra convivencia, y su
extraordinaria capacidad para desplegarse en los más diversos
ámbitos de la existencia: con la palabra nos comunicamos, con la
palabra soñamos, y con la palabra, en última instancia, sentimos...
y amamos. ¿Podría negar alguien el explosivo potencial de algo que,
siendo tan sencillo, es capaz de exhibir tales credenciales...? El
cofrade de la palabra no sólo no tiene duda alguna, sino que,
además, profesa una fe sólida y sin fisuras sobre tal
particular.
Conozco a bastantes cofrades de la palabra. Hombres y mujeres de
diferentes edades, sexos, querencias y creencias a los que, por
encima de diferencias en esos aspectos (y, a veces, muy profundas)
me une esa comunión antes apuntada en unas convicciones tan
elementales como intensas. Hombres y mujeres a los que tengo un
especial aprecio, en los que me veo reflejado y en los que siento
la pulsión de un mismo latido cuando compartimos aquello que tanto
amamos, la palabra, las palabras. Ojalá tengamos ocasión de
compartirlas durante mucho tiempo; hoy sólo quiero, con todo mi
cariño, dedicarles éstas que ahora emborronan esta pantalla
destellante: torpes, poco brillantes, pero salidas del corazón.
Compas, va por ustedes...
Comentario de los lectores:
- Cofrades de la palabra